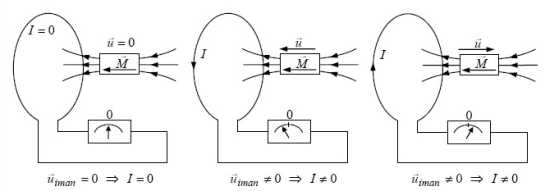How long could you survive in the vacuum of space?, u otra forma de procrastinar un martes por la mañana. Es un pequeño test que te hace 6 preguntas con el objetivo de averiguar cuánto tiempo podrías aguantar en el espacio exterior «a pelo», es decir, sin ningún tipo de protección.
How long could you survive in the vacuum of space?, u otra forma de procrastinar un martes por la mañana. Es un pequeño test que te hace 6 preguntas con el objetivo de averiguar cuánto tiempo podrías aguantar en el espacio exterior «a pelo», es decir, sin ningún tipo de protección.
A simple vista parece ser una chorrada como otra cualquiera, pero no lo es tanto. De hecho, tiene bastante fundamento. Tal vez el cálculo del tiempo tiene algo de arbitrario, pero no las preguntas que hace.
Este tema ha sido tratado siempre por las películas de ciencia ficción de manera poco acertada. Todos tenemos la imagen en la cabeza del astronauta que sale al espacio por accidente y explota. Nada más lejos de la realidad. A raíz de ver este test, me acordé de que había leído en algún sitio acerca del tema y me puse a buscar. El artículo que recordaba es uno de la web CPI (Curioso pero inútil) titulado Consultorio CPI: Astronautas a la intemperie. Paso a resumir los puntos más importantes que repasa este artículo:
- El primer peligro es la radiación del sol. La dosis de rayos ultravioleta, rayos gamma y rayos X que recibiríamos sería bastante peligrosa. Nos achicharraría en un intervalo de tiempo grande, pero no duraríamos tanto. Una exposición corta probablemente nos dejaría quemaduras importantes, pero no mucho más.
- Si estamos «a la sombra», en el espacio hace un frío de cojones, cerca del cero absoluto. Sin embargo, como sabréis, el vacío es un aislante magnífico, por lo que sólo perderíamos calor por radiación infrarroja (que siempre emiten los objetos calientes). Este método es muy lento, así que no hay por qué preocuparse al respecto.
- La ausencia de presión sí que causará más estragos. El aire que tengamos en los pulmones saldrá disparado, causando desgarros en los tejidos pulmonares (de ahí la pregunta 1). La forma de evitar el daño es tirando todo el aire previamente. Esto es lo mismo que le puede pasar a un buceador si contiene la respiración mientras asciende.
- La sangre no hierve, porque está presurizada en nuestras venas. Sin embargo, la saliva, las mucosas, etc., sí que hierven. Debido a la baja presión, su punto de ebullición se reduce; pero hierven a nuestra temperatura corporal, así que no nos quemaremos.
- El cuerpo no explota. Nuestro cuerpo se expandiría y nos hincharíamos bastante, pero nada irreversible. Los oídos harían ¡pop! y, si los tuviéramos taponados previamente, sufriríamos un desgarro del tímpano.
- Por último, debido también a la ausencia de presión, los gases disueltos en nuestra sangre comenzarían a formar burbujas que podrían causar trombos y dolor, mucho dolor. Pero moriríamos por asfixia mucho antes de que se produjera este efecto.
Conclusión 1: sobrevivir al espacio exterior unos cuantos segundos es posible. Probablemente, si nos recogieran en menos de un minuto nos recuperaríamos satisfactoriamente. Con más de un minuto, podríamos tener secuelas de diversa gravedad; y con más de dos minutos, moriríamos seguro.
Conclusión 2: la muerte sería por asfixia, no por otra cosa. No explotaríamos ni nada por el estilo.
Conclusión 3: ¡no salgáis al espacio exterior, niños!
(Vía: Ciencia en el XXI)