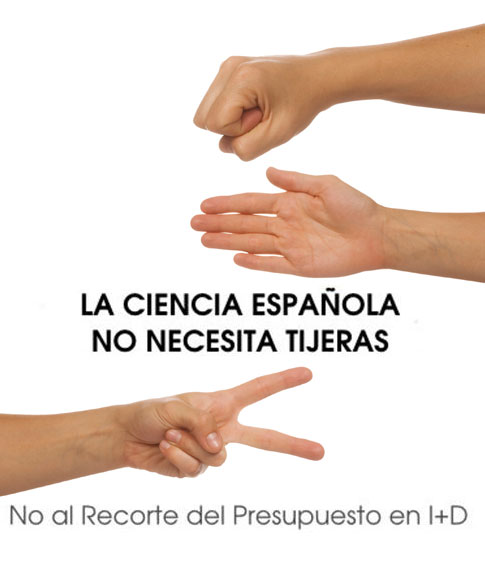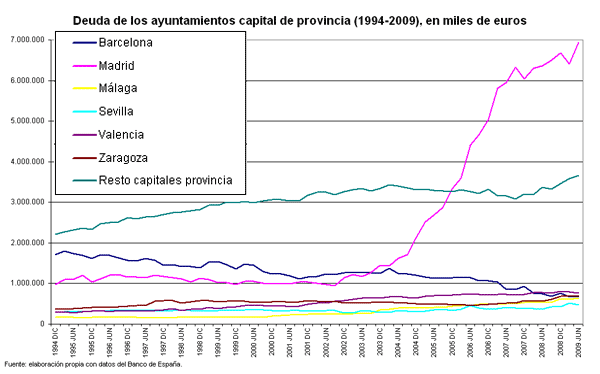No sé si sabréis (o si resulta evidente) que soy una gran aficionada a la fotografía. Gracias al anacrónico programa de la Universidad Complutense, conozco mejor el proceso analógico que el digital, pero la reciente entrega de los premios Nobel me ha servido de excusa para informarme sobre el mecanismo de las cámaras digitales. Este año, medio Nobel de Física ha ido a parar a manos de Charles Kao por la invención de la fibra óptica y el otro medio a Willard Boyle, George Smith, padres del sensor CCD que permite el funcionamiento de las cámaras digitales… Yo me ceñiré a la mitad que más me interesa.
Qué es el CCD (charge-coupled device): según la Wikipedia, es «un circuito integrado que contiene un número determinado de condensadores enlazados o acoplados». Lo que viene a ser una matriz con un montón de minúsculas células fotoeléctricas o fotodiodos, tantos como píxeles tenga la imagen capturada. ¿Por qué fotoeléctricas? Porque transforman la luz en corriente eléctrica. ¿Cómo lo hacen? Cada una de estas células es un semiconductor, construido por una unión PN. Esto es, se trata de un material que en principio no conduce electricidad pero «está deseando hacerlo», debido a las características químicas de algunos de sus elementos: la parte N del semiconductor quiere librarse de algunos electrones, y a la parte P le hacen falta. Sin embargo, ambas partes, en principio no son conductoras, no pueden soltar libremente sus electrones. Entonces, ¿por qué «quieren» hacerlo? Por envidia. Supongamos que tenemos un semiconductor, como el silicio, cuyo átomo tiene 4 electrones en la última capa. Al silicio le podemos añadir impurezas, en lo que se conoce como proceso de «dopado». Si le añadimos algunos átomos de fósforo, por ejemplo, con 5 electrones en su última capa, éste querrá comportarse como los átomos de silicio que lo rodean y librarse de su último electrón, aunque en principio su carga eléctrica sea neutra. Así logramos la parte N del semiconductor. Con la parte P, haremos justo lo contrario: añadiremos al silicio algún elemento con 3 electrones en la última capa (como el aluminio), lo que producirá un «hueco» del que el átomo querrá librarse en cuanto le animen un poco.
Al unirlas, efectivamente electrones de la parte N empiezan a saltar al otro lado para juntarse con los huecos. Tanto N como P dejan de ser neutras y se crea una fuerza que se opone al paso de más electrones de N a P, hasta llegar al equilibrio. Los fotodiodos se polarizan en inversa (polo negativo en P) para ayudar a esta fuerza que se opone. Sólo cuando reciben la energía de un fotón en la unión, se crea un nuevo par electrón-hueco que viajan cada uno por su lado, creando una pequeña corriente inversa (un flujo de electrones de P a N). La corriente será más o menos intensa en función de la luz que haya recibido el fotodiodo correspondiente. Esta información será procesada por la cámara y almacenada en la tarjeta de memoria.
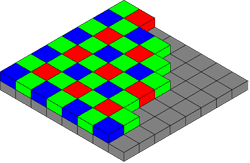 Sin embargo, con esto sólo obtendríamos información sobre la intensidad de la luz, ¿qué hay del color? Para diferenciar los diferentes tonos, las células fotoeléctricas están cubiertas con filtros correspondientes a los colores primarios de la luz, en lo que se conoce como mosaico de Bayer. Como veis en la imagen, de cada cuatro células, dos están cubiertas de verde, y las otras dos de azul y rojo respectivamente. La predominancia del verde se debe a que nuestro ojo es más sensible a este color. En cámaras más profesionales se utilizan también prismas dicroicos capaces de descomponer la luz en RGB.
Sin embargo, con esto sólo obtendríamos información sobre la intensidad de la luz, ¿qué hay del color? Para diferenciar los diferentes tonos, las células fotoeléctricas están cubiertas con filtros correspondientes a los colores primarios de la luz, en lo que se conoce como mosaico de Bayer. Como veis en la imagen, de cada cuatro células, dos están cubiertas de verde, y las otras dos de azul y rojo respectivamente. La predominancia del verde se debe a que nuestro ojo es más sensible a este color. En cámaras más profesionales se utilizan también prismas dicroicos capaces de descomponer la luz en RGB.
La invención de este mecanismo supuso un paso histórico para la observación del universo. Antes de la popularización de las cámaras digitales, en la década de 1990, el CCD permitió al telescopio espacial Hubble obtener fotografías astronómicas con una sensibilidad 1000 veces mayor que la de las cámaras de película. Como ya dije en su día, para mí, estas imágenes no dejan de ser arte. Os dejo con una de mis preferidas.