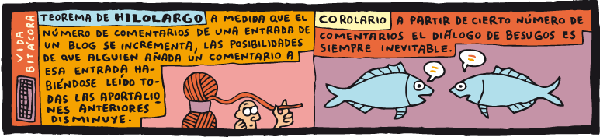Dogma No.4:
La obra de arte es única.
Va a ser complicado refutar este dogma, pues conozco el valor simbólico de los «originales»: sin duda temblaría de emoción ante un manuscrito de Scriabin, y, si me apuras, ante cualquier papel con el que se hubiese limpiado el culo. Pero entiendo que mi adoración por ese cacho de papel higiénico no lo convierte en algo sagrado o distinto de cualquier otro rollo que pueda comprar en un supermercado. En su ensayo Modos de ver, John Berger plantea cómo, a partir de la aparición de la fotografía, el valor de una obra pictórica se ha trasladado de su imagen (su contenido, reproducible), al objeto único y no reproducible que lo contiene:
Este nuevo estatus de la obra original es una consecuencia perfectamente racional de los nuevos medios de reproducción. Pero, llegados a este punto, entra en juego de nuevo un proceso de mistificación: la significación de la obra original ya no está en la unicidad de lo que dice sino en la unicidad de lo que es. ¿Cómo se evalúa y define su existencia única en nuestra actual cultura? Se define como un objeto cuyo valor depende de su rareza. El precio que alcanza en el mercado es el que afirma y calibra este valor. Pero como es, pese a todo, una «obra de arte» y se considera que el arte es más grandioso que el comercio, se dice que su precio en el mercado es un reflejo de su valor espiritual. Pero el valor espiritual de un objeto, como algo distinto de su mensaje o su ejemplo, sólo puede explicarse en términos de magia o de religión. Y como ni una ni otra es una fuerza viva en la sociedad moderna, el objeto artístico, la «obra de arte» queda envuelta en una atmósfera de religiosidad enteramente falsa.
La falsa religiosidad que rodea hoy las obras originales de arte, religiosidad dependiente en último término de su valor en el mercado, ha llegado a ser el sustituto de aquello que perdieron las pinturas cuando la cámara posibilitó su reproducción. Su función es nostálgica. He aquí la vacía pretensión final de que continúen vigentes los valores de una cultura oligárquica y antidemocrática. Si la imagen ha dejado de ser única y exclusiva, estas cualidades deben ser misteriosamente transferidas al objeto de arte, a la cosa.
Como las obras de arte son reproducibles, teóricamente cualquiera puede usarlas. Sin embargo, la mayor parte de las reproducciones —en libros de arte, revistas, films, o dentro de los dorados marcos del salón— se siguen utilizando para crear la ilusión de que nada ha cambiado, de que el arte, intacta su autoridad única, justifica muchas otras formas de autoridad, de que el arte hace que la desigualdad parezca noble y las jerarquías conmovedoras.
De nuevo encontramos que la obra de arte se valora por «lo que es», no por «cómo es». Este es el motivo de que (como mencionaba Suso en un comentario) valga más la firma que lo firmado: un mismo lienzo, atribuido a un pintor desconocido o al mismísmo Goya, se valorará de formas radicalmente distintas aunque la imagen sea la misma. Cualquier obra puede ser declarada «arte» siempre que pueda demostrarse su genealogía, su «autenticidad». Consecuentemente, la historia del arte se enseña, no como análisis sistemático de las imágenes, sino como historia de ciertos objetos de culto asociada a la biografía de sus creadores («Felipe VIII encargó a Maurice Claudel una obra para su palacio en 1342…»).
Paralelamente, las técnicas que desde un principio nacen para la reproducción de imágenes en serie (desde el grabado a la fotografía, pasando por el diseño gráfico), son desprestigiadas. Sólo el grabado conserva cierta valoración «artística», por lo que le queda de artesanal, pero, incluso en este caso, las tiradas se numeran en un intento de distinguir y autentificar cada estampa.