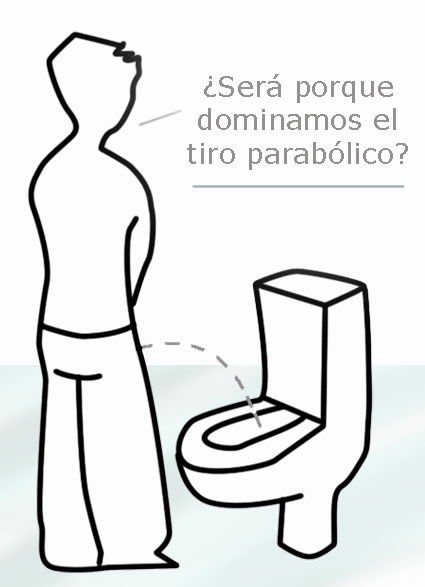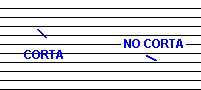Hoy os quiero plantear un pequeño reto para que penséis un ratito: el problema de las 12 monedas. Sin embargo, antes de meternos en harina, analizaremos un problema mucho más sencillo del que extraeremos una conclusión muy importante a la hora de lanzarnos a resolver el otro.
Vamos a plantear entonces el siguiente reto preliminar:
Disponemos de 9 monedas y una balanza. Sabemos que una de las monedas es defectuosa y pesa menos que las demás. ¿Cómo podemos averiguar cuál es la moneda defectuosa con un total de dos pesadas?
Si bien al principio resulta sorprendente (¡pesando dos veces únicamente?), en realidad si lo pensáis un poco es muy fácil, lo resolveréis enseguida. A continuación muestro la solución. Está oculta para el que no quiera leerla y prefiera sacarla por sí mismo. Si sois unos impacientes, pinchad a continuación y se os mostrará.
Solución (pincha AQUÍ para ver la solución):
¿Fácil, no? Pues gracias a este ejemplo hemos llegado a un resultado muy importante: necesitamos descartar el máximo número de monedas en cada pesada para conseguir nuestro objetivo en el menor número de intentos posible. Y nos hemos dado cuenta intuitivamente de que esto se consigue comparando un tercio con un tercio de las monedas. Para resolver este tipo de problemas es fundamental tener esto último siempre en mente, porque a veces no resulta tan intuitivo.
Ya hemos calentado motores. Ahora vamos con el problema de verdad:
Disponemos de 12 monedas y una balanza. Sabemos que una de las monedas es defectuosa, pero no sabemos si pesa más o menos que las demás. ¿Cómo podemos averiguar cuál es la moneda defectuosa y si pesa más o menos con un total de tres pesadas?
La cosa se complica. Os dejo tiempo para pensarlo y ya publicaré la solución. Necesitaréis un lápiz y un papel. Suerte.
Recordad la conclusión a la que hemos llegado antes, ya que es la manera correcta de afrontar este tipo de problemas. Y se puede demostrar también matemáticamente. Como bola extra, para el que le interese, pongo un pequeño análisis matemático al respecto.
La teoría de la información nos dice que la cantidad de información que extraemos en cada pesada es igual a la incertidumbre
(o entropía) inicial menos la final. Si ponemos en cada lado de la balanza
monedas de un total de
, tenemos que:
Se demuestra que la información se maximiza cuando , y es igual a:
Por lo tanto, si en cada pesada extraemos una cantidad de información igual a , necesitaremos un total
de pesadas mayor o igual que la incertidumbre inicial partido por la información máxima. Es decir:
En el primer caso, con nueve monedas,